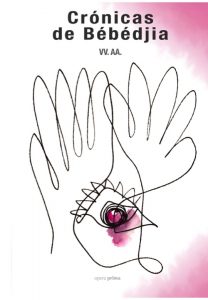Cuando éramos niños, Fito nos llevaba a pescar a mi padre y
a mis hermanos a bordo del Breamo, haciendo que nos acompañara Lameiro “El
Viejo”. Quedábamos en el embarcadero del puerto de Puentedeume antes del
amanecer, con las legañas pegadas a los ojos y un jersey para protegernos del
relente de la madrugada de agosto de la ría de Ares. En aquellos tiempos en que
no había GPS, nuestra carta de navegación eran los conocimientos del viejo
pescador, que se presentaba en el muelle con dos cubos de plástico llenos de
arena de la ría, recogida cuando la bajamar. La arena húmeda, que parecía lodo,
estaba plagada de “miñoca”, un gusano que debía de ser un manjar para las
fanecas. Lameiro guiaba a Fito por la mar plana de la ría hasta triangular al
Breamo con el campanario de la iglesia de Ares, la Marola –un peñón que marca el límite donde la ría se abre al océano en su desembocadura–, y otro punto de
la costa que nunca nos revelaba. Esas líneas invisibles marcaban el lugar donde
un pecio hundido servía de cobijo a un ingente banco de peces. Allí,
fondeábamos el barco y, con unos aparejos caseros que llevaban el plomo al
final del sedal y cuatro o cinco anzuelos anudados un palmo por encima,
llenábamos cubos de pescado. Algunas veces, por casualidad, se enganchaba algún pulpo. Lo notábamos por la tensión del sedal, que nos obligaba a tirar con mucha fuerza. Cuando lo veíamos asomar por la superficie del agua, corríamos a alcanzar la red sujeta por un aro al final de un palo, para intentar atraparlo antes de que se desenganchara y se escapara, nadando hacia el fondo, entre una nube de tinta.
En otras ocasiones, con el motor del barco al ralentí,
pescábamos al curricán atravesando los bancos de parrocha, que delataban su
presencia porque hacían “hervir” el agua lisa de la ría por allí por donde
nadaban. Un poco más profundo, las xardas voraces, que las perseguían, algunas
veces las confundían con la sardinilla artificial de plástico brillante,
anudada al final de nuestros sedales, y que tenía en la cola un anzuelo de
cuatro puntas, como el ancla de rejón que llevábamos a bordo. Fito se cubría la
cabeza con su gorra marinera de plato, blanca y con la visera azul y un ancla
bordada en la frente, y hablaba por la radio del barco en una jerga que, para
mis oídos de niño, sonaba entre cómica y solemne:
–Aquí el Breamo en barra náutica. ¡Atención! ¿A ver si me
copias? Cambio.
Aquellas mañanas de pesca terminaban en banquete en La Penela, el club náutico de Cabañas, donde nos preparaban nuestras capturas fritas y rebozadas
en harina.
En otros ratos del verano, Fito venía a Cangas y mi padre
hacía una paella en el alto del Acebo o en el puerto de Leitariegos. Nos
trasladábamos por esas carreteras preñadas de curvas y baches “a bordo” de su
“Dos Caballos” amarillo, al que había quitado la capota. De pie sobre el
asiento de atrás y agarrados a la barra del techo, sus hijos, mis hermanos y
mis primos cantábamos “A la luz del cigarro voy al molino”, entre risas y a
pleno pulmón, jaleados por Fito que nos pedía que la repitiéramos una y otra
vez. Otra se sus melodías preferidas era “El Cóndor Pasa”. La tenía grabada en
un casette de música andina y me la hizo aprender a tocar con la flauta.
Recuerdo a Fito siempre de buen humor y gastándonos bromas a
los niños. Era un maestro de la socarronería gallega, que nos amenazaba con
“fondearnos” si no obedecíamos sus órdenes de capitán. Afable y temperamental a
la vez, con una personalidad fuerte, envolvente y atractiva, levantaba la voz
al hablar. Rígido en sus convicciones –alguien las llamaría rarezas–, siempre
he creído que sus cabreos eran fingidos, pues se le terminaba por escapar la
sonrisa después de abroncar.
En las contadas ocasiones en que hablábamos por teléfono, la
conversación empezaba entonando los dos “A la luz del cigarro”. Luego me
preguntaba por mis padres, mis hermanos y las perrusquiñas, que era el
apelativo cariñoso con que se dirigía a las niñas.
La última vez que le vi fue en la terraza del Martiño. –¡Coño!
¡Atención, tripulación! ¡ ¡Cuádrense: capitán en cubierta!– Fue su saludo, al
que le respondí –¡A la orden mi almirante!–, antes de fundirnos en un abrazo.
Adolfo Rey Seijo –Fito– era marinero y era cirujano. No creo
que hubiera podido ser una cosa sin la otra. También era gallego. Mamó la mar
en la desembocadura del Eume, y su vocación le llevó a embarcarse como cirujano
de la Armada. Para mí, ha sido una mezcla de padre, hermano mayor, amigo,
mentor y, además, compañero de oficio. Cuando recibí la noticia de su partida,
me encontraba en Melilla con la primera cerveza que encontré tras cinco días de
abstinencia en Marruecos. No puede ser casualidad que, por esas latitudes,
fuera una “Estrella de Galicia”, ni que un par de horas después me tuviera que
embarcar rumbo a Almería.
Desde el puente que asoma a la proa de este barco –el
Sorolla– escribo estas líneas en tu memoria. El viento frío y húmedo me
alborota el pelo. Igual que de niño, en aquellos amaneceres de verano, cuando
me sentaba en la proa del Breamo mirando romper las olas contra la quilla. Y,
mirando a al mar, me pongo a cantar “A la luz del cigarro”. No se me ocurre que
pudiera hacerte mejor homenaje, Fito, ahora que estarás navegando entre las
estrellas a bordo del Breamo.
Desde el Mar de Alborán, el 26 de agosto de 2016.
“A la luz del cigarro voy al molino.
Si el cigarro se apaga,
si el cigarro se apaga,
si el cigarro se apaga, morena, yo voy contigo.”